Análisis funcional de la conducta
Conceptualización
El análisis funcional de la conducta es una herramienta clínica cuyo objetivo es comprender la conducta del paciente y ayudarle a modificar o eliminar conductas, o aprender nuevas conductas. Este enfoque fue desarrollado por B.F. Skinner1 a partir de sus investigaciones sobre el condicionamiento operante dentro del marco del conductismo radical.
La conducta puede ser de dos tipos:
- Manifiesta (observable), como reír, llorar, hablar, etc.
- Encubierta (no observable), como pensar, recordar, etc.
La conducta (también llamada comportamiento) es un fenómeno cuya comprensión requiere analizar el individuo y su entorno. Es decir, se produce en la interacción entre un organismo y su entorno.
Por lo tanto, una conducta no es buena o mala en sí misma, ni en todas las situaciones, sino que tiene una función que depende del contexto en el que se produce. Por ejemplo, rechazar comida, aunque sea la misma acción, es una conducta que muy distinta si la persona ya ha comido y no tiene hambre, o si está en ayuno pero desea reducir su peso.
Por eso el análisis funcional de la conducta se llama funcional, porque se centra en la función de la conducta, es decir, en el por qué de la conducta. Por eso el contexto es tan importante. El contexto se compone de tres elementos:
- Los antecedentes: lo que ocurre antes de la conducta.
- Los consecuentes: lo que ocurre después de la conducta.
- El escenario general de la persona: el entorno físico, social y cultural en el que se encuentra el organismo.
Estos tres factores son fundamentales para comprender la función de la conducta del paciente.
Proceso
La herramienta principal del análisis funcional de la conducta es operativizar la conducta del paciente. Eso significa identificar las variables internas y externas que pueden estar influyendo en la conducta.
La operativización del comportamiento permite comprender la conducta de manera que sea más fácil establecer metas claras y alcanzables, así como evaluar el progreso del paciente a lo largo del tratamiento.
El proceso de análisis funcional de la conducta implica los siguientes pasos:
- Identificar las áreas problema y operativizar sus respuestas problema.
- Identificar las variables moduladoras.
- Formular hipótesis funcionales sobre el comportamiento en términos de cadenas E-R y E-R-C.
- Formular hipótesis sobre el origen del comportamiento
- Establecer los objetivos terapéuticos y el plan de intervención.
1. Identificar áreas problema y operativizar sus respuestas
En esencia, un área problema es un comportamiento problemático que causa malestar o sufrimiento al paciente. Puede ser por exceso del comportamiento, por defecto; o porque el comportamiento ocurre de forma inadecuada.
Para encontrar las áreas problemas, lo primero es preguntarse qué problemas presenta el paciente. Para ello, es habitual atender a las razones que proporciona el propio paciente. Sin embargo, es importante atender a la globalidad de la información proporcionada.
El análisis funcional de la conducta requiere una definición operacional del área problema. Una definición operacional consiste no sólo en definir un problema, sino también describir las respuestas comportamentales que constituyen, que desencadenan el problema o que son consecuencia del problema. Esto se puede hacer analizando la conducta del paciente en varias dimensiones, como fisiológica, cognitiva, emocional y motora. Asimismo, se puede analizar los cambios en el entorno social, familiar y cultural del paciente.
Por ejemplo, un paciente puede reportar que tiene «mucha angustia» y que siente «desmotivación en todos los aspectos de su vida». En este caso, el área problema podría ser la angustia y la desmotivación. Sin embargo, es importante describir cómo se manifiestan estos problemas en la vida diaria del paciente. Por ejemplo, el paciente puede experimentar palpitaciones (respuesta fisiológica), pensamientos negativos (respuesta cognitiva), tristeza (respuesta emocional) y falta de interés en actividades que antes disfrutaba (respuesta motora).
Siguiendo el ejemplo del paciente que reporta angustia y desmotivación, se pueden identificar las siguientes áreas problema y respuestas problema:
2. Identificar variables moduladoras
En el segundo paso, por cada una de las areas problema identificadas, se deben identificar las variables moduladoras, tanto disposicionales como ambientales.
Las variables moduladoras son todas aquellas variables que modulan la relación entre el organismo y los estímulos. Es decir, es todo lo que pueden influir en la conducta del paciente, y que no es un estimulo ni una respuesta.
Las variables moduladoras** modulan la vulnerabilidad del organismo a los estímulos**. Estas variables pueden ser de diferentes tipos, como:
- Variables disposicionales: características del organismo que influyen en su comportamiento. Pueden ser:
- Variables biológicas: enfermedades, alteraciones funcionales, alteraciones estructurales, etapa de desarrollo, etc.
- Variables psicológicas: conocimiento adquirido, rasgos de personalidad, habilidades cognitivas, etc.
- Variables ambientales: factores externos que afectan el comportamiento, como el entorno físico, social y cultural.
- Contexto próximo: el entorno inmediato, tanto en espacio como en tiempo, en el que se encuentra el organismo. Por ejemeplo, la disposición de los objetos en una habitación, la temperatura, la hora del día, etc.
- Contexto lejano: el entorno más amplio en el que se encuentra el organismo, como la cultura, la sociedad, etc.
- Valores sociales: normas, creencias y valores que influyen en el comportamiento de los individuos. Por ejemplo, los roles sociales y de género.
Sin embargo, es importante diferenciar entre una respuesta problema y una variable moduladora. Una respuesta problema es una conducta que causa malestar o sufrimiento al paciente, mientras que una variable moduladora es una característica más estable que hace que un estímulo desencadene un área problema.
Por ejemplo, en el caso del paciente que reporta angustia, una variable moduladora podría ser perder su puesto de trabajo. Perder el trabajo aumenta la vulnerabilidad del paciente a la angustia. Esta es una variable moduladora ambiental que influye en la respuesta problema, pero no es una respuesta ni una consecuencia.
Factores de protección
Los factores de protección son variables que pueden ayudar a prevenir o reducir la probabilidad de que un individuo desarrolle problemas de conducta o emocionales. Estos factores explican por qué algunas personas no desarrollan problemas de conducta a pesar de estar expuestas a situaciones adversas.
En el análisis funcional de la conducta, es importante identificar y fortalecer estos factores de protección para ayudar al paciente a enfrentar situaciones difíciles y mejorar su bienestar emocional.
3. Elaborar hipótesis sobre las respuestas problema
En el tercer paso, por cada una de las respuesta problema identificadas, debo elaborar hipótesis sobre las respuestas problema. Para ello, hay que seguir estos pasos:
- Clasificar cada respuesta problema como respondiente u operante.
- Si es respondiente (condicionamiento clásico)
- Proponer antecedentes, creando cadenas de estímulo-respuesta (E-R).
- Identificar si la respuesta es condicionada (RC) o no-condicionada.
- Si es condicionada:
- Identificar el estímulo incondicionado (EI) y el estímulo condicionado (EC).
- Si es condicionada:
- Si es operante (condicionamiento operante)
- Proponer consecuentes, creando cadenas de estímulo-recompensa-consecuente (E-R-C).
- Si es respondiente (condicionamiento clásico)
Para determinar si una respuesta es respondiente u operante, hay que analizar la función de la respuesta. Si la respuesta es involuntaria y ocurre como resultado de un estímulo, se considera respondiente. Por otro lado, si la respuesta es voluntaria y está influenciada por sus consecuencias, se considera operante.
Por ejemplo, en el área problema de angustia, la respuesta fisiológica de palpitaciones es una respuesta respondiente, ya que ocurre como resultado de un estímulo (por ejemplo, una situación estresante). En cambio, la respuesta motora de fumar más de lo habitual es una respuesta operante, ya que está influenciada por sus consecuencias (por ejemplo, el alivio temporal del estrés).
En el caso de la respuesta fisiológica de palpitaciones, puedo proponer la siguiente cadena de estímulo-respuesta:
Es decir, que las palpitaciones causadas por salir de casa son una respuesta condicionada, ya que el paciente ha aprendido a asociar salir de casa con la angustia. En este caso, el estímulo incondicionado (EI) podría ser una situación estresante (por ejemplo, tener pensamientos negativos, ir a entrevistas de trabajo...), y el estímulo condicionado (EC) sería salir de casa.
En el caso de la respuesta motora de fumar más de lo habitual, puedo proponer la siguiente cadena de estímulo-recompensa-consecuente (E-R-C):
Es decir, que fumar es una respuesta operante, ya que el paciente ha aprendido a asociar fumar con el alivio de la angustia.
Sin embargo, es habitual que la cadena de estímulo-recompensa-consecuente (E-R-C) se represente de manera que el estímulo es la respuesta condicionada de una cadena de estímulo-respuesta (E-R).
Es decir, que el paciente ha aprendido a asociar salir de casa con las palpitaciones (E-R), y que fumar es una respuesta operante que alivia la angustia (E-R-C).
Esto tiene consecuencias a largo plazo en la conducta del paciente, ya que el fumar puede convertirse en un comportamiento habitual que se refuerza a sí mismo. Por lo tanto, es importante abordar tanto las respuestas respondientes como las operantes en el tratamiento del paciente.
4. Relacionar variables moduladoras con cadenas funcionales
El cuarto paso consiste en combinar el paso 2º y el paso 3º. Es decir, una vez que he identificado las variables moduladoras y he elaborado las hipótesis sobre las respuestas problema, debo relacionar ambas.
5. Formular hipótesis sobre el origen
Gracias a todos los pasos anteriores, puedo formular hipótesis sobre el origen del comportamiento. Esta hipótesis consiste en formular, de forma general, cómo las variables moduladoras influyen en la conducta del paciente y cómo la conducta del paciente es fruto de un proceso de aprendizaje asociativo. Sin embargo, esta hipótesis es sólo una suposición, y no necesariamente es correcta. Además, es altamente probable que sea una explicación parcial.
6. Objetivos terapéuticos y plan de intervención
Una vez que he formulado la hipótesis sobre el origen del comportamiento, puedo establecer los objetivos terapéuticos y el plan de intervención.
Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo (SMART). Al plantear los objetivos terapéuticos, es importante tener en cuenta los siguientes condejos:
- Deben ser faciles de entender y sin tecnicismos.
- Deben estar planteados de manera alcanzable, y para eso, es necesario evitar absolutos. Por ejemplo, es incorrecto plantear como objetivo la eliminación de la angustia. En su lugar, se puede plantear como objetivo la reducción de la angustia.
- Deben ser medibles de manera objetiva.
- Deben ser formulados en positivo, es decir, indicar lo que se va a hacer en lugar de lo que se va a dejar de hacer.
Además, los objetivos terapéuticos deben ser resultado del análisis funcional de la conducta. Por lo tanto, es importante que los objetivos estén relacionados con las áreas problema y las respuestas problema identificadas en el análisis funcional.
A partir de los objetivos terapéuticos, puedo elaborar un plan de intervención. Este plan debe incluir las técnicas que se utilizarán para alcanzar los objetivos terapéuticos.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el plan de intervención debe ser flexible y adaptarse a las necesidades del paciente. Por lo tanto, es recomendable revisar y ajustar el plan de intervención a lo largo del tratamiento.
Aprendizaje
En el análisis funcional de la conducta requiere una profunda comprensión de distintos tipos de aprenzaje, especialmente los distintos tipos de aprendizaje asociativo.
El aprendizaje es un fenómeno diverso que se manifiesta de múltiples formas. Tradicionalmente, se clasifican en categorías amplias según la complejidad de los procesos involucrados:
- Aprendizaje No-Asociativo: es la forma más simple de aprendizaje. Implica un cambio en la respuesta a un estímulo presentado repetidamente, sin que se establezca una asociación entre estímulos o entre una conducta y sus consecuencias.
- Habituación: disminución de la respuesta ante un estímulo repetido e inocuo (ej., ignorar el tic-tac constante de un reloj).
- Sensibilización: aumento de la respuesta ante un estímulo, a menudo después de la exposición a un estímulo intenso o aversivo (ej., sobresaltarse más fácilmente después de escuchar un ruido fuerte).
- Aprendizaje Asociativo: implica el establecimiento de una conexión o asociación entre eventos. Es la base de muchas conductas adaptativas.
- Condicionamiento Clásico (Pavloviano): se aprende a asociar dos estímulos. Un estímulo inicialmente neutro (EN) llega a elicitar una respuesta (RC) que originalmente era provocada por otro estímulo (EI) con el que se ha emparejado repetidamente. (Detallado en Conductismo).
- Condicionamiento Operante (Instrumental): se aprende a asociar una conducta voluntaria con sus consecuencias (reforzadores o castigos). La probabilidad de que la conducta se repita aumenta si es seguida por un reforzador y disminuye si es seguida por un castigo. (Detallado en Conductismo).
- Aprendizaje Complejo/Cognitivo: involucra procesos mentales superiores y no siempre se explica completamente por simples asociaciones. Incluye:
- Aprendizaje observacional (vicario): aprender observando las acciones de otros y sus consecuencias (Modelo de Bandura, detallado en Aprendizaje Social).
- Aprendizaje latente: Aprendizaje que ocurre sin un refuerzo inmediato y que no se manifiesta hasta que hay una motivación para ello (Tolman).
- Aprendizaje por insight (Discernimiento): comprensión súbita de la solución a un problema sin necesidad de ensayo y error (Köhler).
- Aprendizaje perceptivo-motor: adquisición de habilidades motoras finas y gruesas a través de la práctica y la retroalimentación sensorial. (Detallado en Aprendizaje Perceptivo-Motor).
Estos tipos no son mutuamente excluyentes y a menudo interactúan en situaciones de aprendizaje del mundo real. Comprender estas categorías ayuda a analizar la enorme variedad de formas en que los organismos, incluidos los humanos, se adaptan a su entorno.
Aprendizaje asociativo
El aprendizaje asociativo es el más fundamental en el proceso de análisis funcional de la conducta. Al elaborar hipótesis sobre la conducta, el análisis funcional plantea cadenas E-R y E-R-C. Por eso, el aprendizaje asociativo es fundamental para comprender cómo se producen estas cadenas.
Este tipo de aprendizaje implica la asociación entre dos estímulos o entre un estímulo y una respuesta. Se basa en la idea de que los organismos aprenden a asociar ciertos eventos o estímulos con consecuencias específicas. Generalmente, se distinguen dos tipos: condicionamiento clásico (Pavlov, 1927)2 y condicionamiento operante (Skinner, 1938)3.
Similitudes entre condicionamiento clásico y operante:
| Aspecto | Condicionamiento Clásico | Condicionamiento Operante |
|---|---|---|
| Asociación | Entre dos estímulos (EC y EI). | Entre comportamientos y sus consecuencias. |
| Adquisición | Se aprende la asociación entre EC y EI. | Se aprende una conducta por sus consecuencias reforzantes. |
| Generalización | Respuesta similar ante estímulos parecidos al EC. | Respuesta similar ante situaciones parecidas. |
| Discriminación | Diferenciación en la respuesta a estímulos específicos. | Diferenciación en la conducta según el estímulo presente. |
| Extinción | Disminución de la RC tras cese de la asociación EC-EI. | Disminución de la conducta tras retirada del refuerzo. |
| Recuperación Espontánea | Posible reaparición temporal de la RC tras un descanso. | Posible reaparición temporal de la conducta tras un descanso. |
Diferencias entre condicionamiento clásico y operante
| Característica | Condicionamiento Clásico (Respondiente) | Condicionamiento Operante (Instrumental) |
|---|---|---|
| Tipo de Asociación | Entre dos estímulos (EC-EI) | Entre una respuesta y su consecuencia (R-C) |
| Naturaleza de la R | Involuntaria, refleja, elicitada por el EC. | Voluntaria (generalmente), emitida por el organismo. |
| Papel del Sujeto | Pasivo (la respuesta es provocada). | Activo (la respuesta produce la consecuencia). |
| Control | El EC señala la llegada del EI. | La respuesta produce/evita la consecuencia. |
| Refuerzo | El EI (refuerzo) es independiente de la respuesta. | La consecuencia (refuerzo/castigo) es contingente a la R. |
| Ejemplo Típico | Salivación de Pavlov, Miedo condicionado de Albert. | Presión de palanca de Skinner, Aprender a resolver un puzle. |
Condicionamiento clásico
El condicionamiento clásico fue propuesto por Ivan Pavlov. Es un proceso de aprendizaje en el cual un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado que desencadena una respuesta incondicionada.
Con la repetición, el estímulo neutro llega a provocar la misma respuesta, que se convierte en la respuesta condicionada. Este tipo de aprendizaje se basa en la asociación entre dos estímulos.
El condicionamiento clásico se puede presentar como una ecuación, en la que participan los siguientes elementos:
- Estímulo incondicionado (EI): cualquier estímulo biológicamente relevante capaz de provocar una reacción congenita y no-aprendida. En el contexto de modificar la conducta, el EI se puede considerar como un reforzador positivo o negativo.
- Estímulo condicionado (EC): cualquier estímulo inócuo o neutro, que por sí mismo no es capaz de provocar una reacción, pero que termina generando la respuesta gracias a su asociación con otro estímulo.
- Respuesta incondicionada (RI): cualquier respuesta congénita no-aprendida que es producida por un estímulo relevante.
- Respuesta condicionada (RC): la respuesta aprendida provocada por un estímulo que no debería provocar esta respuesta si no fuera por la asociación.
En realidad, el condicionamiento clásico es un procedimiento de presentación de estímulos, ya que busca precisamente lograr una asociación entre ellos.
Sigue una secuencia en tres fases:
Si el perro percibe un trozo de carne, sí saliva:
🍖 ⇒ 🤤
- 🍖: Estímulo incondicionado (EI) o refuerzo
- 🤤: Respuesta incondicionada (RI)
Si el perro percibe un trozo de carne, no saliva:
🔔 ⇏ 😐
- 🔔: Estímulo inócuo o neutro
Si el perro percibe ambas juntas (trozo de carne y la campana), sí saliva:
🔔 + 🍖 ⇒ 🤤
🔔 + 🍖 ⇒ 🤤
🔔 + 🍖 ⇒ 🤤
Gracias a la repetición, el perro aprende a asociar la campana a la carne, y sí saliva en presencia de sólo la campama:
🔔 ⇒ 🤤
- 🔔: Estímulo condicionado (EC)
- 🤤: Respuesta condicionada (RC)
Condicionamiento operante
El condicionamiento operante se produce por asociación entre una conducta y sus consecuencias.
En este modelo, cuando un organismo lleva a cabo una conducta, se puede introducir o retirar un estímulo como consecuencia. Esto hace que el organismo aprenda la asociación entre su conducta y el estímulo, lo que aumenta o disminuye la probabilidad de que lleve a cabo la conducta.
Dado que un estímulo puede ser apetitivo o aversivo, y que se puede presentar o retirar, se pueden clasificar las consecuencias en cuatro categorías:
- Refuerzo
- Refuerzo positivo (R+): introducir un estímulo apetitivo después de la emisión de la conducta
- Refuerzo negativo (R-): retirar un estímulo aversivo después de la emisión de la conducta
- Castigo
- Castigo positivo (C+): introducir un estímulo aversivo después de la emisión de la conducta
- Castigo negativo (C-): retirar un estimulo apetitivo después de la emisión de la conducta
Estos estímulos se denominan consecuentes, ya que son consecuencia de la conducta.
| Introducir estímulo | Retirar estímulo | |
|---|---|---|
| Aumenta la probabilidad de responder | Refuerzo positivo (R+) | Refuerzo negativo (R-) |
| Disminuye la probabilidad de responder | Castigo positivo (C+) | Castigo negativo (C-) |
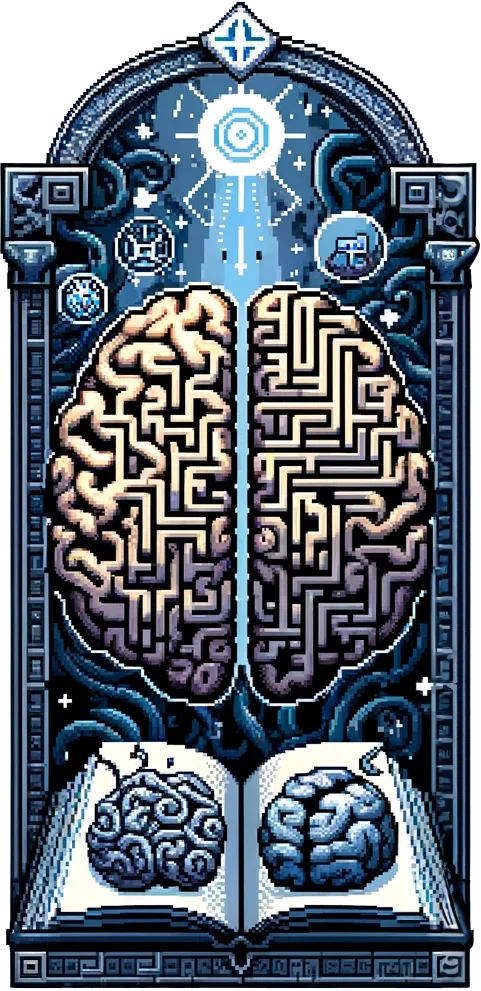
Pregunta
¿Cuál de las siguientes opciones representa un refuerzo negativo?
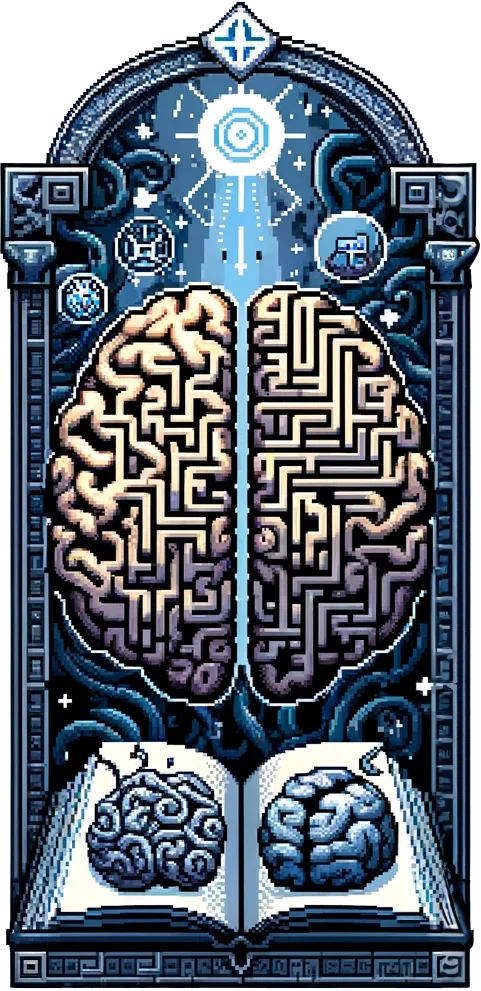
Pregunta
Una consecuencia que incrementa la probabilidad de repetir una conducta es...
A partir de estas constataciones, Skinner distinguió 4 modelos básicos
de condicionamiento operante:
| Estímulo reforzador positivo (Apetitivo) | Estímulo reforzador negativo (Aversivo) | |
|---|---|---|
| Presentación contingente del estímulo | Condicionamiento de Recompensa | Condicionamiento de Castigo |
| Eliminación contingente del estímulo | Condicionamiento de Omisión | Condicionamiento de Escape o Evitación |
Además de los consecuentes, hay otros elementos en el modelo operante:
- Estímulo discriminativo (ED): es la señal que indica que a un comportamiento determinado le seguirá un consecuente determinado.
- Estímulo delta (EΔ): es la señal que indica que a un comportamiento determinado no le seguirá un consecuente determinado.
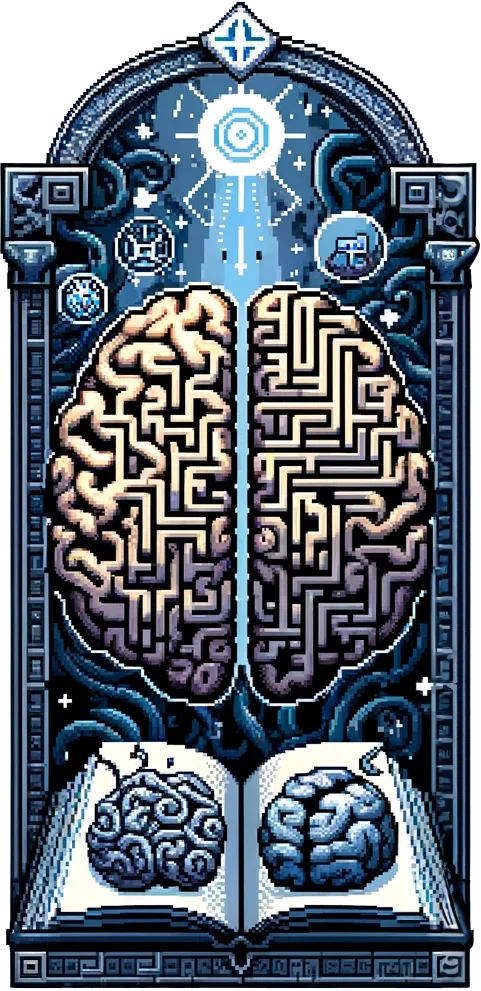
Pregunta
Si un niño pequeño se está portando mal porque quiere salir a jugar, pero no puede y su padre le regala un muñeco para que deje de portarse mal y el niño deja de portarse mal, ¿qué papel juega ese muñeco?:
| Contraste | ¿Predice depresión? | Dirección | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Constante | 9.228 | 0.001 | - | - | - |
| Ansiedad | 0.526 | <0.001 | Rechazar la hipótesis nula | Sí | Directa |
| Edad | 0.088 | 0.084 | Aceptar la hipótesis nula | No | - |
| Autoestima | -0.540 | <0.001 | Rechazar la hipótesis nula | Sí | Inversa |
| Inteligencia Emocional | 0.122 | 0.114 | Aceptar la hipótesis nula | No | - |
A partir de los resultados, concluyo que la ansiedad y la autoestima son factores significativos que influyen en la depresión. La ansiedad aumenta los niveles de depresión, mientras que la autoestima los reduce. La edad y la inteligencia emocional no parecen predecir significativamente la depresión.